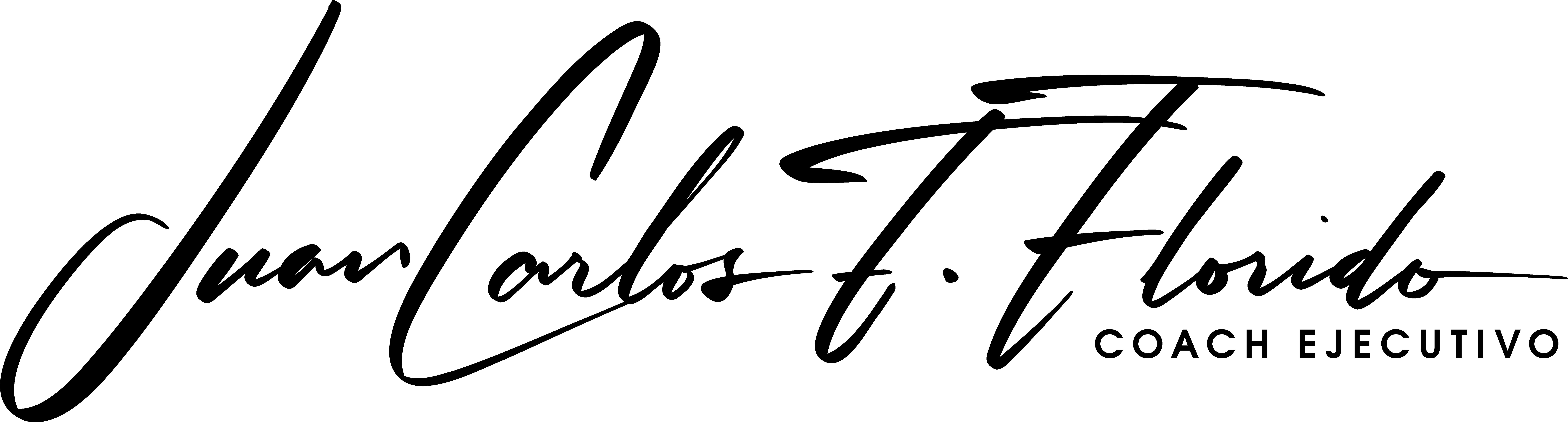En el transcurso de mi vida profesional —como abogado, administrador y coach— he aprendido que pocas cosas son tan esenciales como la necesidad de convivir, de colaborar y de construir juntos. La interacción humana no es un lujo ni una coincidencia, sino una condición de existencia. Desde que acumulamos conocimientos, creamos herramientas, desarrollamos ideas y formamos vínculos, surgió algo más profundo: la organización.
Al principio, definir lo que es una organización puede parecer algo técnico, casi mecánico: una acción orientada a poner orden. Pero cuando observamos más allá de las palabras, nos damos cuenta de que una organización es en realidad una respuesta compleja y sofisticada a la necesidad humana de vivir en conjunto. No se trata solo de dividir funciones o establecer jerarquías, sino de crear entornos donde podamos lograr lo que solos no podríamos.
Me parece interesante la distinción clásica entre comunidad y organización, como si una se formara desde el afecto y la otra desde la estructura. Sin embargo, desde mi experiencia, hoy ambas caminan más cerca que nunca. Una familia, un equipo de trabajo, una pareja o una red de amigos, por muy espontáneos que parezcan, acaban generando mecanismos, reglas implícitas, repartos de roles y metas compartidas. De algún modo, todos nos organizamos para sobrevivir… y para trascender.
Los seres humanos no fuimos diseñados para la autosuficiencia total. Necesitamos del otro para producir, aprender, sanar y evolucionar. En este tejido interdependiente, nace lo que podríamos llamar la gran organización social. Pero más allá de los tecnicismos, lo que me apasiona es cómo esa organización puede ser intencional, funcional y humana al mismo tiempo.
Ahí entra el papel del Estado y las instituciones, claro, pero también el de cada comunidad. No creo que sea suficiente esperar que los gobiernos aseguren el bienestar colectivo. Como coach lo veo cada día: la transformación comienza cuando asumimos responsabilidad individual dentro de nuestras propias redes. Cuando nos organizamos, por ejemplo, para educar a nuestros hijos, para cuidar de los mayores, para emprender un negocio o simplemente para generar espacios de escucha y crecimiento.
Aquí es donde surge el punto que me gusta debatir: ¿puede haber una organización sin intención? ¿Sin un diseño premeditado? Yo creo que sí. Las familias, por ejemplo, no siempre se “construyen”, muchas veces simplemente son. Pero aún así, tienen tareas, rutinas, objetivos comunes. Gestionan recursos, reparten funciones, enfrentan crisis. ¿No es eso acaso organización? Desde mi mirada como administrador, es claro que operan como sistemas vivos. Desde mi experiencia como coach, también veo cómo muchas veces lo hacen sin plena conciencia, repitiendo patrones. Y como abogado, veo la importancia de tener marcos que les permitan resolver conflictos y evolucionar.
También he reflexionado sobre el lugar del trabajo en esta ecuación. Es verdad que las teorías clásicas de la administración nacieron en un contexto industrial, donde lo importante era hacer más con menos. La eficiencia era la estrella. Pero hoy eso no basta. El rendimiento debe ir de la mano del sentido. Si organizamos solo para producir, terminamos alienando a las personas. Si organizamos también para construir comunidad, bienestar y propósito, podemos generar resultados sostenibles.
Finalmente, me quedo con una idea que me acompaña en todos mis roles: toda organización, por pequeña que sea, tiene un impacto social. Ya sea una empresa, una asociación civil, una familia o una pareja. Y su estructura —más que un fin en sí mismo— debe ser una herramienta para servir al ser humano, no para someterlo. Organizarnos no es solo un medio para lograr resultados, es también una forma de cuidar el tejido que nos mantiene unidos.